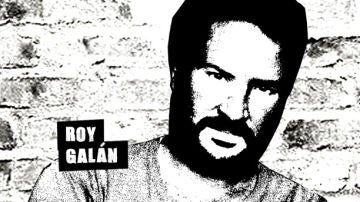Hemos crecido en la comparación constante.
En la competitividad.
En número que reflejan nuestro éxito o nuestro fracaso.
En un sistema que es capaz de medir lo que vales.
El éxito se configura así como algo destinado a unos pocos mortales.
Separados de los demás, inalcanzables.
Basándonos en una supuesta especialidad.
Pero es que aquí o todos especiales o ninguno.
Porque no es verdad.
Lo que no puede ser es que juguemos a vender la moto de que algunos estamos en algún sitio porque nos lo merecemos.
Porque eso querría decir que hay gente que no se lo merece.
Y es que así se mantiene el engaño del talento.
Haciendo creer que hay gente que vale más que otra porque tenga un talento premiado por la sociedad.
Aplaudiendo a la gente que se dedica a la cultura pero no a la que nos cobra la comida.
Porque en una caja puede «trabajar» cualquiera.
Yo no compro ese relato.
Y me parece además que hacerlo lo que configura es una sociedad cada vez más individualista.
Más centrada en los logros personales, en resaltarlos.
Que en ponerlos en común.
Al final parece que si triunfas no puedes alegrarte del triunfo de los demás.
Porque eso podría hacerte sombra.
Porque en el fondo sabemos que estar ahí es una cuestión de suerte.
De trabajo y talento, vale, pero sobre todo de suerte.
Porque de gente que trabaja muchísimo y tiene muchísimo talento está lleno el mundo.
Pero a la que hacemos sentir fracasada por no conseguir una meta.
Cada vez es todo más efímero, más rápido.
Mientras las exigencias crecen.
Que no se olviden de ti, aprovecha el momento, ahora o nunca.
No pierdas el tren.
Más dinero, más visualizaciones, más likes, más premios, más reconocimiento.
Un atracón de validación alimentado por el es que «nadie me ha regalado nada».
Y un poquito de cultura del esfuerzo.
Para que sigas produciendo.
Pues sí que nos han regalado cosas.
La vida, por ejemplo.
Un capital cultural.
Este lado del mundo.
Tener tiempo para poder reflexionar sobre el mundo.
Y no reconocer este privilegio supone haber perdido la capacidad de mirar el paisaje.
Habernos quedado atascados en nuestros propios ombligos.
Para demostrar que son los mejores.
Cuando son, ni más ni menos, como todos los demás.