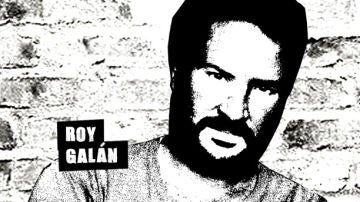Fueron mis madres las primeras en hablarme de la muerte de verdad, puesto que mi madre biológica estaba enferma y me dijeron que se iba a morir, que no sabían cuándo, pero que lo haría. La muerte ya no era cosa de la madre de Bambi, sino de mi madre, ¿era yo un animal?, tampoco de David el Gnomo y Lisa convirtiéndose en árboles, ¿dónde está el árbol de hojas rojas?, sino que era algo real, tangible, algo que iba a suceder. Pero nadie más me habló nunca de la desaparición del otro, en el colegio no se hablaba de la muerte, ni del sexo, ni de la vida, tan solo de conquistas, ríos o derivadas. Nada de lo que verdaderamente me importaba a mí: ¿te olvida una madre cuando se muere porque irse del mundo es por definición no poder recordar?, ¿la olvidaría yo?
Mi madre falleció la madrugada del 31 de agosto. Diez días después empecé las clases en el instituto. Nuevo edificio, nuevos compañeros y profesores. Yo tenía 13 años y un secreto que guardar, porque no quería ser además del maricón de la clase (cosa que ya me había tocado ser en el colegio durante muchos años) el huerfanito. No quería que nadie me prestara ninguna atención, ni dar pena, me horrorizaba que me pudieran tener pena, que no hubiera en mí nada destacable para quedarse a mi lado en el recreo, para hacer amistad conmigo, que la simple y vergonzosa pena.
Prefería que me tuvieran asco o miedo a pena, así que lo que hice fue camuflarme, bajé el tono de mi voz, intenté que no se notara el amaneramiento de las muñecas de mis manos cuando algo me emocionaba, pedí la misma ropa que pedía la gente de mi edad, que consistía en vestirme igual que los demás, pedir las mismas zapatillas, el mismo pantalón, volverme indistinguible, uno más, alguien que nadie jamás pudiera recordar, quería que me olvidaran, porque ya que mi madre no podía recordarme: ¿para qué iba a querer entonces que alguien lo hiciera?
Así que no dije nunca que mi madre había estado enferma siete años, tampoco dije que mi madre biológica ya no estaba, hice como si nunca hubiera existido, como si yo hubiera nacido de un huevo, o en un planeta lejos de la Tierra, como si cada día al sonar el despertador para ir al instituto fuera mi primer día en la existencia.
No tenía pasado, no había nada en mi pasado, tan solo presente. Hasta que di con el cine. Fue el cine, la ficción, lo que hizo que volviera a pensar en mi madre. Recuerdo ver «Tres Colores: Azul» de Kieslowski («¿por qué lloras? porque usted no lo hace) y ver que el dolor de aquella madre al perder a su familia en un accidente de coche era mi dolor, que los muertos nunca iban a volver aunque los esperases despierto, que tampoco iban a desaparecer si no los nombrabas. Fue una película la que me ayudó a comenzar a elaborar mi duelo: no soy el único y además desde ahí se puede crear, se puede terminar una pieza de música o se puede seguir viviendo.
Una sociedad que no habla de la muerte es una sociedad que, tampoco, quiere hablar de la profundidad de la vida. Nunca supe si había otras personas junto a mí, en el aula, en la guagua, sintiéndose como yo en silencio, sin poder compartirse. Nunca sabemos lo que los demás llevan por dentro, sus luchas, miedos, pérdidas o deseos.
Para eso están las historias, que nos salvan de ser nosotros, que nos hacen mejores y que nos ayudan a comprender al otro, a saber que desconocemos cuáles son sus batallas, sus miedos o deseos. Y que por si acaso lo único que tenemos que ser es amables, por si acaso, hacerles el mundo, más fácil. Mejor.