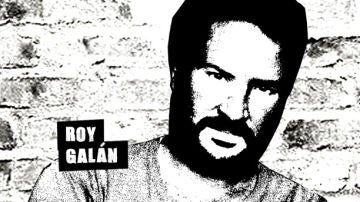Hace tiempo que vivimos ya en un mundo que ha desaparecido, que ha zarpado, que se ha ido sin nosotras y nos ha dejado un envoltorio brillante con apariencia de verdad. El tiempo del mundo, el tiempo que nos queda, es el mismo que el de la vibración de una cola de lagartija que todavía no es consciente de haberse separado del cuerpo al que pertenecía, un movimiento reflejo involuntario, los últimos días de nuestra Historia.
Ya nos anticipamos tanto, pero tanto, que nos hemos convertido en el oráculo de nuestras vidas, aquellas que planificamos en nuestras cabezas, que luego queremos llevar a la práctica y es imposible y colapsamos porque la ideología no puede intervenir en el deseo, porque somos más que aquello que decidimos ser, porque estamos intentando prescribir nuestros comportamientos, eliminando la contradicción, evitando que nada nos asombre, nos haga cambiar de idea.
La forma de conocer a los demás (si es que eso todavía existe) es la de poner siempre el yo por delante: lo que yo quiero, lo que yo necesito, lo que yo busco, lo que yo espero, si solo hay yo jamás podrá haber nadie más. No queremos ceder nada, no queremos perder el poder y amar es siempre negociar con el poder.
Encajamos en el leguaje de la certeza, queremos una seguridad, un tiempo exacto, un espacio definido, una identidad fija, recortada a fuerza de excluir a otras personas, hasta aquí, lindes, fronteras, una alteridad, un enemigo común, alguien a quien usar como excusa para sentir que estamos en la verdad, en lo bueno, en lo que no hay dudas. Un mundo museo, eso es lo que habitamos, por el que pasemos observando en pantallas el mundo, sin poder tocarlo, sin cuerpo, desviando la angustia que supone vivir en el propio cuerpo, siempre aspirando a ser otros o a ser nosotros mismos como si eso fuera posible.
Qué podríamos hacer entonces, quizás elegir fracasar, desistir de esta carrera, juntarnos las personas que no queremos ganar, ni tener la razón, tampoco hacer ver como que lo sabemos todo, que somos los más listos, dejar de competir, de contar, dejar de ser alguien, de buscar el prestigio, el reconocimiento, llenarnos de faltas y no avergonzarnos por ello porque de la falta nace el deseo, de lo torcido e incorrecto, la vida.
Tal vez solo nos quede negarnos a participar de este ruido color neón que nos hace creer que vivimos cuando hace ya mucho que el mundo se ha extinguido.