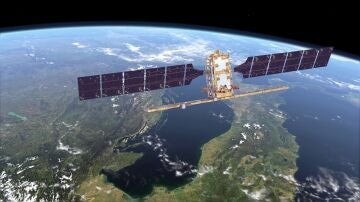DE COLÓN AL CIGARRILLO ELECTRÓNICO
Tabaco: de venderse como medicina a resultar un veneno
Medio milenio de historia y su presencia no parece esfumarse. Te invitamos a recorrer, calada a calada, la historia del tabaco.

Publicidad
Colón miró fijamente al indígena y, tras unos segundos, le dijo:
-¿Serías tan amable de darme una calada?
Así podría empezar la historia del tabaco; al menos, si la contáramos nosotros, los europeos. Porque esa historia, obviamente, empezó mucho antes de que la Pinta, la Niña y la Santa María echaran anclas en las costas de la isla Guanahani.
El tiempo ha emborronado los detalles y nada de lo que ocurrió entonces está muy claro. No se sabe, por ejemplo, de dónde viene la palabra "tabaco". Hay quien dice que se parece demasiado a Tobago como para ser casualidad, pero también está escrito que esa palabra, tabaco, era la forma (aproximada) en que los indios llamaban a sus pipas.
Lo que sí sabemos seguro es que los indígenas llevaban siglos consumiendo aquella planta de todas las maneras imaginables. La fumaban, claro, pero también la bebían, la masticaban y hasta la espolvoreaban. También sabemos que fue el médico español Francisco Hernández de Toledo quien trajo la planta a nuestro país tras toparse con ella durante una expedición científica por México.
Pero quien pasaría a la historia como el introductor del tabaco en Europa no fue Hernández de Toledo sino el entonces embajador de Francia en Portugal, Juan Nicot. Su apellido, ya lo imaginarás, sirvió para bautizar a la planta del tabaco, cuyo nombre científico es nicotiana tabacum.
Para el siglo XVII buena parte de los adinerados del mundo ya se habían enganchado al tabaco. Y ya entonces había quien sospechaba que eso de pasarse el día respirando humo no podía ser bueno. Claro que había también quien aseguraba justo lo contrario: que el tabaco era una cosa estupenda para la salud. Al fin y al cabo, los indígenas llevaban siglos, quizá milenios, usándolo como planta medicinal. No había razón para desconfiar de su palabra (curiosamente, sí parecía haberla para asesinarlos y robarles el oro y las tierras, pero ésa es otra historia).
La gran popularización del tabaco, sin embargo, llegó en la primera mitad del siglo XIX. Allí, en plena revolución industrial, nacía la liadora de cigarrillos, democratizando un humo que, por fin, la clase baja podía permitirse. Y vaya si se lo permitió. El tabaco se diseminó entonces por el mundo entero, sin distinción de nacionalidad, raza o credo.
A principios del siglo XX, la muy poderosa industria del tabaco decidió dar un nuevo impulso a su producto. Para conseguirlo, tuvo la estupenda idea (o funesta, según se mire) de vincular su consumo al glamour de Hollywood.
Fumar se convirtió así en un rasgo de distinción que, por primera vez, adornaba sin complejos los labios de las mujeres. Humphrey Bogart y Lauren Bacall hicieron del pitillo un elemento arrebatadoramente bello, eternamente vinculado a aquel cine negro que tantas obras maestras dio al séptimo arte.
Pero la campaña en favor del tabaco no se limitó a Hollywood. Las grandes tabacaleras inundaron el mercado con publicidad que loaba las bondades de su producto en unos términos que hoy nos parecen entre ridículos y delictivos.

Un anuncio de Marlboro mostraba a un bebé para prometer que, con su marca, uno nunca tiene la sensación de haber fumado demasiado. Lucky Strike, por su parte, utilizaba a un ufano médico para asegurar lo bien que iban sus cigarrillos para la garganta.
Pero, lejos de los focos de Hollywood y de la industria publicitaria de la Quinta Avenida, en un hospital de Londres, la historia del tabaco estaba a punto de cambiar para siempre.
Richad Doll era un fisiólogo británico nacido en 1912. Se declaraba socialista y había servido como médico en la Segunda Guerra Mundial.
A mediados del siglo XX Doll inició un estudio junto con el epidemiólogo Austin Bradford Hill. Mantuvieron en observación a pacientes de cáncer de 20 hospitales de Londres para demostrar que la causa de su enfermedad era el humo de los coches. Lo que descubrieron, sin embargo, fue algo muy distinto.
Tras años de investigaciones, los dos científicos concluyeron que el único nexo en común entre aquellos hombres era la gran cantidad de tabaco que fumaban. El estudio, publicado en la prestigiosa revista British Medical Journal, concluía lo siguiente:
"El riesgo de desarrollar la enfermedad aumenta en proporción a la cantidad de tabaco que se fume. La incidencia entre los que fuman 25 cigarrillos o más es 50 veces mayor que entre los no fumadores".
El primer concienciado por aquel estudio fue el propio Doll, que dejó de fumar inmediatamente, pero tendrían que pasar casi cuarenta años para que el mundo se tomase en serio la advertencia.
No fue, de hecho, hasta los años 90 que los medios de comunicación difundieron una serie de estudios absolutamente concluyentes que relacionaban tabaquismo y cáncer. La evidencia no podía maquillarse más tiempo: el tabaco provocaba, entre otras enfermedades, bronquitis, enfisema, y varios tipos de cáncer. Aquello era un auténtico veneno.
En 2003, la Organización Mundial de la Salud firmó el Convenio Marco para el Control del Tabaco, que buscaba reducir progresivamente su consumo. Como consecuencia, la gran mayoría de los países desarrollados prohibieron fumar en espacios cerrados, zonas infantiles y transportes públicos. La publicidad del tabaco fue prácticamente prohibida y se pusieron en marcha campañas de sensibilización de todo tipo.
La industria de la nicotina, acorralada en todos los frentes, parecía inevitablemente condenada a la desaparición. Era solo una cuestión de tiempo. Pero entonces apareció el cigarrillo electrónico.
Este artilugio, basado en la inhalación de vapor con o sin nicotina, se empezó a comercializar tímidamente como un sustituto del cigarrillo tradicional. Hoy su éxito es notable en todo el mundo, lo que ha provocado que las principales organizaciones de salud pública se hayan visto obligadas a tomar cartas en el asunto.
A la espera de estudios concluyentes sobre la presunta inocuidad del cigarrillo electrónico, la OMS quiere que sea regulado como el tradicional. Y quiere lograrlo antes de que las grandes empresas tabaqueras inviertan de verdad en el negocio y una pequeña lucha se convierta en otra gran guerra.
La historia del tabaco, por supuesto, está lejos de acabar. En los próximos años y quizá décadas veremos nuevos e inesperados giros de trama. Nuevos dispositivos, nuevos estudios y nuevas campañas de prestigio y desprestigio. Al fin y al cabo, quinientos años de humo no se eliminan de un solo soplido. El fuego, sin embargo, parece controlado.
Publicidad