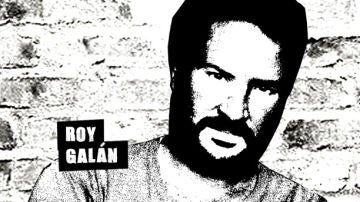Decía Albert Camus que "nombrar mal las cosas es añadir desgracias al mundo". El mundo, nuestro mundo, ese que construimos entre todos los seres humanos, que pactamos y que destruimos a diario, está mal nombrado, está lleno de malentendidos y malestares que se producen por el hecho de que decimos unas cosas y los demás entienden otras, porque no es posible conocer la realidad sino a través de la subjetividad que nos proporciona nuestra propia experiencia.
En este sentido, el encuentro es un imposible, puesto que jamás podremos saber lo que el otro quiere decir realmente, podremos tener una intuición, claro, podremos incluso en una fantasía febril acariciar con los dedos por un segundo ese horizonte impropio, quizás en el orgasmo, cuando nada y todo importa, cuando el Cosmos cabe en la mejilla de una chinche, cuando los huesos, las venas, las uñas, los ojos, se reblandecen y espolvorean, sí, pero no será más que un espejismo porque la gran paradoja es que para poder comprender totalmente al otro, para poder 'ser' el otro, tendríamos que desaparecer. ¿Pero quien está dispuesto a ello? ¿Quién tendría la insensatez suficiente como para no ser reconocido y correr el riesgo a ser olvidado?
La cuestión es que no podemos conocer nunca a nadie de verdad aunque lo intentemos una y otra vez porque nos daremos con el muro del cuerpo propio y ajeno, con los límites de lo que los demás nos quieren mostrar que siempre está condicionado por el miedo al abandono, a no ser lo suficiente, a no gustar, a que nos dejen de querer, a que nos descubran y al hacerlo se den cuenta de que somos un fraude, una estafa, algo inquerible por inhóspito, indeseable también qué duda cabe, algo que merece lo malo que le pase, que no merece nada porque el fondo es oscuro y viscoso, porque sabemos que somos lugares en los que nadie querría quedarse si supieran nuestra verdad, lo que pensamos y nunca decimos y que es por eso que mentimos y nos mentimos.
Frente a todo esto, frente a esta incertidumbre de no poder llegar jamás al otro, tan solo nos queda el intento a través de la rigurosidad de la palabra, la justicia que el nombrar bien nos proporciona, esa certeza que da el pensar antes de hablar y volver a pensar para ajustar lo pensando, para cambiar, incluso, de idea.
Por eso son tan importantes las palabras, firmes pero con ternura, recogidas con cuidado del lodazal de los insultos, también a veces mudas porque el silencio es una forma más de nombrar, porque callarte es muchas veces una forma de amar, de no añadir más leña al fuego, de dejarlo pasar, de usar la compasión, de renunciar a la posibilidad de ganar, de tener la razón, de destruir al otro, de quedar por encima.
Para nombrar bien las cosas hay que estar dispuesto a perder esas cosas, porque lo contrario a la desgracia es la palabra, esa que los humanos tenemos para juntarnos en el mundo.