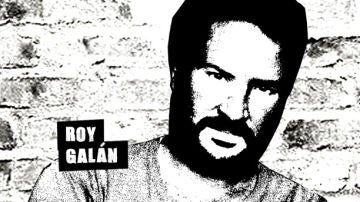En su trabajo, el filósofo francés Emmanuel Levinas, se preocupó extensamente por la alteridad y por el otro. Lo hizo sabiendo que el Yo «fracasaba y no llegaba a coindicir consigo mismo». El sujeto, estando en esta crisis, ha de mirar de manera irremediablemente hacia algo que, por fin, no sea a sí mismo. Quizás una suerte de liberación. Para Levinas no hay opción posible ya que la irrupción del otro es siempre una imposición: no puedo no aceptarlo. La aparición de su rostro desnudo me obliga a hacerme cargo de lo que el otro «es».
Siguiendo esta tesis cabría preguntarnos qué sucede hoy en día con el otro, qué sucede con todos aquellos que no somos nosotros mismos. En un mundo profundamente individualista en el que se nos enseña la mercantilización de nuestras identidades, en el que se nos interpela a ser los «jefes de nuestras vidas», a tomar el control, el poder, a no dejar que lo que digan o hagan los demás nos afecte, en el que no hay espacio para nada más que para los proyectos vitales personales: ¿Existe realmente un otro? ¿Qué pasa cuando no queremos hacernos cargo de aquello que representa el otro?
En asuencia del otro tan solo nos queda un yo sobredimensionado, un yo sin límites, omnipotente e infinito, un yo invulnerable que utiliza a lo que le es ajeno para sacar lustre a la identidad propia. Así, el otro aparece únicamente en su dimensión espectral, como una excusa, como un «algo» que me sirve para otro «algo», funcional, transparente, fácilmente atravesable y que, al no ser visible, puedo hacerlo desaparecer a mi antojo y semejanza, no le debo ninguna explicación porque nunca le he dado un lugar real, siempre ha sido sustituible, un espejo en el que poder verme mejor de lo que soy, «mi mejor versión», una extensión de mi persona, un accesorio, intercambiable, prescindible, como la nada que delimita mi todo.
Diría que por esto mismo cada vez se hace más complicado el encuentro, un encuentro como un espacio que abre la posibilidad al otro, también a sostener y no solo a dejarse, el otro no solo como un descanso de uno mismo, como un blindaje o una fortaleza, sino como una propuesta activa, como un instante compartido que sea comprometido y consciente.
El otro es siempre un desafío ético porque nos impulsa a tener que pensar cómo nos hemos comportado con él y cómo pensamos actuar. El otro requiere de nuestra presencia en una realidad que cada vez más se nos exige estar ausentes, requiere de nuestro tiempo, paciencia y atención, requiere que nos quedemos cuando todo está construido para la huida, requiere que apostemos cuando lo más sencillo es pasar a otra cosa, deslizar a lo siguiente, ser siempre unos eternos desconocidos que jamás llegan a intimar por miedo a que se descubra que no hay nada más que vacío y luces de mentira. El otro precisa de todo esto porque nosotros también lo necesitamos.
Una defensa del otro, es una defensa del mundo porque no hay vida sin los demás y no hay mundo sin el otro.