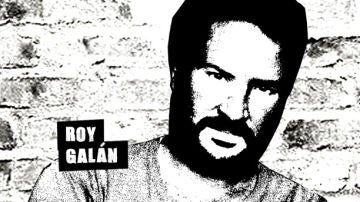No se puede luchar contra la incertidumbre. Podemos consumir más, producir más, podemos pensar que nuestras relaciones románticas nos van a salvar, que seguro que cuando consigamos ese trabajo o este cuerpo, seremos más felices, estaremos mejor, pero cuando llega ese lugar soñado o prometido, resulta que la desazón y la angustia no desaparecen. No lo hacen porque no se trataba de eso, jamás se trató de eso.
Se trataba de reconocer que hay muchas cosas que no sabemos, esas que intelectualizamos y que tenemos tan claras, esas que podemos repetirnos una y otra vez, pero que a la primera de cambio se desmorona, se convierte en ruina, porque son solo cosas que creemos, cosas que deberíamos sentir (aunque quizás no sintamos), cuestiones que se esperan de nosotros, que replicamos, que automatizamos, pero que no son de verdad.
De esta manera vamos intentando conseguir algunas certezas, porque la vida sin certezas es imposible, pero lo que se nos ofrece es una falsa seguridad, un sitio en el que no exista el miedo.
El miedo no se va a ir porque estar vivo acojona y mucho, porque cuando algo te importa tienes miedo a perderlo, porque si no tuviéramos miedo jamás nos moveríamos, jamás creceríamos, jamás haríamos absolutamente nada por cambiar. El miedo es uno de los motores de la existencia y no puede ser erradicado de nuestros cuerpo.
Temblamos porque hay esperanza, porque hay posibilidad, porque hay cosas que queremos mantener o rescatar. Temblamos porque, a pesar de todo, necesitamos seguir creyendo que las cosas irán mejor, que habrá asombro y alegría y celebración, temblamos porque amamos.
Un mundo sin el otro, sin inquietud, un mundo en el que estemos todos anestesiados porque ya no hay nada que nos dé temor, un mundo sin encuentros, sin lo arriesgado que supone estar aquí, es un mundo muerto, un horizonte plano, es haberte terminado incluso antes de empezar.
Contra la incertidumbre solo nos queda juntarnos, hacer piña y comunidad.
Decir “no sé”, pero “aquí estoy”.