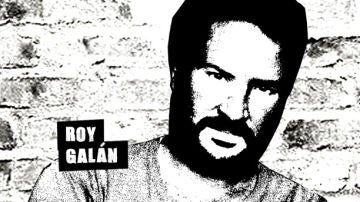Hace poco, vi un tuit en el que alguien se burlaba de mí al haberme visto en la universidad. Entiendo que el descrédito venía al comprobar que estaba allí, no en calidad de conferenciante, profesor, escritor, visitante experto o como "influencer con cientos de miles de seguidores en las redes sociales", sino como un simple estudiante del primer año de Filosofía.
Al ver dicha publicación, pensé que la gente no se entera de absolutamente nada de lo que de verdad importa.
Parece que hay algo humillante, un fracaso, una fractura en el ascenso profesional (y personal) al renunciar a seguir "creciendo" en lo que "te toca", en lo que se espera de ti, a seguir acumulando prestigio público, y que parar para estudiar es una especie de pérdida o de renuncia, una especie de acto ilógico porque el progreso (qué duda cabe) siempre está en subir de nivel. Ciertamente, sí que hay una renuncia expresa.
Yo podría estar escribiendo estas palabras desde algún resort con todo pagado con el que hiciera una colaboración por promocionar sus servicios de turismo extractivista, podría estar eligiendo qué ropa comprarme y ponerme para ir a la entrega de unos premio; también podría estar grabándome para que me pagaran un pastizal por anunciar cosas en Instagram, vivir de las rentas, apagar el mundo y replegarme sobre mí mismo para concluir que ya lo sé todo, que no necesito saber nada más, que me basto a mí mismo, lo que digo que soy aunque no soy para construir un perfil claro y una marca deseable. Podría haber dicho que sí a todo aquello que me hubiera hecho más famoso y más rico y más poderoso, haber pasado por el aro de ser un pelota, lamer culos, arrimarme a quien más me podría beneficiar y callarme todo lo que me podría venir mal.
Si hubiera hecho todo eso, la gente pensaría que me ha ido muy bien, que tengo mucho éxito, siempre alejado de la realidad, de la universidad; pero en realidad me habría ido muy mal, porque a mí lo que me gusta es algo tan subversivo hoy en día como es el aprender.
Sí, he vuelto a estudiar después de 20 años que hace que me licencié (lo digo poco y extraña mucho) en Derecho. Volver a hacerlo es, qué duda cabe, una cuestión de privilegio, porque para estudiar siendo adulto necesitas tiempo, y para tener tiempo siendo adulto, necesitas dinero. No hay nada romántico en ello, nada heroico, tiene que ver con si puedes permitírtelo o no. Pudiendo hacerlo, he de decir que es toda una experiencia regresar a un lugar en el que tuviste miedo esta vez sin tenerlo. Cuando estudié en su momento, lo hice con la urgencia de conseguir un trabajo, de no perder la beca, de que no me cogieran manía, de no buscarme problemas, de mantener mi identidad de buen chico con buenas notas que si seguía obteniendo calificaciones altas, eso quería decir que era buena persona, que lo estaba haciendo "bien", que lo que "era" tenía "sentido".
Ahora no tengo ninguno de esos miedos (tengo otros, claro), y la autoridad no me parece tal, y he descubierto desde este lugar algo que no me esperaba y es que lo mejor de volver a estudiar no ha sido "cultivar el espíritu", por mucho que sea precioso leer a María Zambrano sobre el "desgajamiento del alma", o sobre el perdón y la promesa en el pensamiento de Hannah Arendt, sino que el asombro ha venido a través del cuerpo. Lo mejor de regresar a clase han sido los que no soy yo, la compañía, todas esas personas que están empezando algo cuando yo vuelvo, que me han hecho mirarme de arriba a abajo toda mi condescendencia y adultismo, que me enseñan y recuerdan lo que es estar vivo.
Porque hay algo litúrgico en un aula como en un cine, algo de apagar el resto, de mirar una pantalla o una pizarra en blanco, algo que solo puede suceder ahí, que tiene que ver con intuir algo, preguntarte algo, con ese rayo verde que te acerca al abismo de la comprensión, con comprender y con hacerlo junto a otros.
Sí, pensar el mundo con los demás y a la vez. Para mí, eso es lo que más valor tiene.
Lo que de verdad importa.